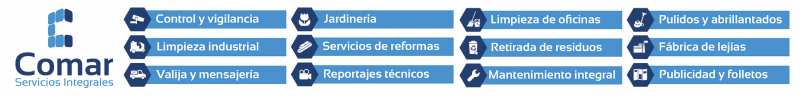El diestro trianero se quitó la vida hace 50 años en su cortijo utrerano de Gómez Cardeña. Juan Belmonte, junto a Joselito, fue un torero clave para entender la evolución de la Tauromaquia hacia el toreo moderno: redujo los terrenos e invadió las trayectorias naturales de los toros.
Álvaro Rodríguez del Moral.-
Fue un 8 de abril de 1962, hace ahora medio siglo exacto. Estallaba la primavera plena en los campos de Gómez-Cardeña y Juan Belmonte había salido, una tarde más, a repasar la tropa de reses de los cerrados de su finca utrerana antes de volver a cobijarse en aquella casa campera en la que se fajaría por última vez con la muerte. Nadie volvió a verle con vida. Era un domingo cualquiera, aunque la ciudad ya andaba inmersa en los preparativos de la inminente Semana Santa, a sólo siete días del Domingo de Ramos. Aquel mismo día, en el teatro San Fernando, Sebastián García Díaz había pronunciado el pregón aunque el viejo torero, ajeno a toda esa parafernalia, había estado visitando a una amiga suya en el incipiente barrio de Los Remedios. Después de escuchar misa emprendió el viaje a su finca utrerana serpenteando por las carreterillas de entonces. Charla con la sirvienta, almuerza en solitario y se encierra en su despacho. No tardaría en oirse una sorda detonación. «Que no se culpe a nadie de mi muerte», rezaba un papelito junto al cadáver, que aferraba un pequeño revólver que el matador conservaba desde sus tiempos de novillero. Un leve agujero en la sién era toda la señal de violencia; apenas hay rastros de sangre. Juan Belmonte se había disparado en la sién bajo aquel cuadro que le había pintado Zuloaga vestido de grana y azabache a la hora de los toros. Asunción, su fiel ama de llaves, fue la que encontró su cuerpo.
«Sólo te faltaría morir en la plaza», le había espetado en sus comienzos Ramón del Valle Inclán, a la cabeza de ese grupo de intelectuales del 98, enamorados de la leyenda del quincallero de Triana que se había curtido en el oficio echando la capa a las reses encerradas en la dehesa de Tablada. Pero la muerte no tenía prisa y estaba esperando en los campos de Utrera a ese labrador rico, prematuramente envejecido y encerrado en sí mismo aquella tarde primaveral de 1962. A esas alturas, poco quedaba de aquel anarquista de la Cava, convertido en propietario y en un personaje más del rico universo humano de la Sevilla de mitad del siglo XX.
EL ECO DE UN TIRO
La noticia empezó a correr como la pólvora y muy pronto, a pesar del silencio oficial, se supo que la muerte no había sido sido por causas naturales. En el palacio arzobispal reinaba aquel príncipe de la Iglesia, el cardenal Pedro Segura, que -según la versión más extendida- exigió a la familia del torero una declaración jurada de muerte natural para poder enterrarlo en la tierra sagrada que estaba vedada a los suicidas por la Iglesia preconciliar. Salvador de Quinta y José Rodríguez Méndez, en esa joya impagable que se titula ‘Campos de Utrera, la cuna del toro bravo’, relatan algunos detalles de aquel lance luctuoso: «la noticia, que habría de dar pronto la vuelta al mundo, llegó primero a Utrera. Carlos Navarro, que había sido administrador de ese cortijo, fue el primero en enterarse por boca de Asunción. Avisó a don Miguel Román Castellano, párroco de Santa María, lo recogió, y se fueron a Gómez Cardeña».
La finca pronto se llenó de amigos y curiosos y a Belmonte le amortajaron con una túnica del Cachorro después de llevárselo a Sevilla. De Quinta y Rodríguez Méndez evocan la conmoción del momento: «Era martes y toda Sevilla estaba en el entierro. Dolor, caras largas, miles de curiosos, muchos sombreros… La comitiva fúnebre se detuvo delante de la Maestranza. Luego quisieron llevar el cadáver a la Cava de Triana donde se había criado el torero. Llegaron a cruzar el puente, pero se convenció a los entusiastas de que no era conveniente seguir dando tantas vueltas, se rezó un responso en la Capillita del Carmen, y se encaminaron ya, decididamente, hacia el cementerio de San Fernando donde, no sin cierta polémica fue enterrado en sagrado».
Una figura inconfundible del paisaje humano de Sevilla acababa de entrar en la historia: se agigantaba su leyenda y nacía ese mito que ya había cimentado el gran periodista Manuel Chaves Nogales en su ‘Juan Belmonte, matador de toros’, que trazaba la biografía novelada sin saber que aquel final de libro se le había quedado por escribir.
La muerte de Juan hizo viajar en el tiempo a los aficionados y seguidores más veteranos. Medio siglo antes, la Parca sí se había llevado la vida de Joselito -el rey de los toreros- en el ruedo de Talavera en plena juventud y en la cúspide de ese trono absoluto sobre la Fiesta que tuvo su contrapunto en la genial irregularidad de Belmonte. Pero la muerte había respetado al trianero a pesar de las imnumerables cogidas que sufrió a lo largo de su carrera. Juan siempre dijo que José, rival y amigo, le había ganado la partida en el pequeño ruedo toledano y aunque el gran Guerrita había pontificado desde su trono de Córdoba que había que darse prisa para verlo torear -el califa apostaba que lo mataría pronto un toro- había llegado al umbral de siete décadas de vida que reventaron en la punta del cañón de un pequeño revólver.
Pero, ¿por qué se quitó la vida Juan Belmonte? Se llegó a hablar de amores imposibles para un hombre de su edad, de noveleos que nadie ha puesto en pie. César Jalón, el imprescindible crítico taurino que firmaba sus crónicas como Clarito, apunta en sus memorias otras hipótesis mucho más realistas: «la angustiosa enfermedad de Julio Camba y del marqués de Villabrágima le parecía inhumana: ¡Eso se debía de cortar! ¡Eso se… se… corta! Y él vivía preocupado por un amago de parálisis facial». Clarito también alude a la especial personalidad del grandioso torero, «hermético, de constante introversión, fue siempre en medio de su familia y de su mundo un solitario», sin que sepamos a ciencia cierta qué podría estar rumiando ese genio en su ancho universo interior. Son muchas dudas y un sola certeza: Belmonte se quitó la vida sólo una semana antes de cumplir 70 años.
HERENCIA TAURINA
Juan Belmonte es -junto a Joselito- una de las más anchas y nobles ramas del tronco del toreo sevillano, no pudiéndose entender la evolución del toreo posterior sin el estudio de su figura, siempre enhebrada en la de Gallito, su compañero y rival de tantas tardes pero sobre todo su gran amigo, al que le profesaba una confianza absoluta. «Que se haga lo que diga José», repetiría siempre Belmonte, que llega a retirarse de la contienda después de la muerte de Gallito aunque aún volvería en dos etapas distintas haste retirarse definitivamente en la Guerra Civil.
Pero, ¿cual es la verdadera aportación del trianero al hilo histórico del toreo? Belmonte trae al toreo una considerable reducción de los terrenos, una invasión de las trayectorias naturales de los astados, que unida a un estético patetismo condicionado por la personal apostura de su figura, cambiará para siempre los fines del toreo. Sin embargo los últimos estudios revisionistas no nos permiten entender la figura de Juan sin la de José, que es el que abre técnicamente los nuevos caminos que está emprendiendo el toreo. El temple, quietud y estética esbozados por Belmonte necesitarán de la magistral influencia del torero de Gelves para profesionalizarse, para poder ser impuesto progresivamente a un mayor número de toros. Juan sería cada vez más José y viceversa, pudiendo afirmar que la progresiva brillantez, el futuro toreo ligado, nace de la fusión de poderío gallista y la puesta en escena belmontina.
Su trayectoria torera abarca tres épocas diferenciadas. Desde sus comienzos al 1915, en la que esboza sus principios toreros. Prosigue entre 1915 y 1926, cristalizando su estilo y enhebrándolo en el oficio joselitista. Su última vuelta fue entre 1934 y 1936, sin añadir nada especial. Pero es verdad que nada fue igual después del genial trianero, no sólo en la lidia sino en las formas tradicionales. Suprimió la coleta y la aflamencada indumentaria de calle de los lidiadores, señoriteando la profesión. Se rodea de intelectuales, y sobre todo es el más firme impulsor de la fiesta entendida como un espectáculo más estético que dramático.
Retirado de la profesión, ganadero de reses bravas, figura inconfundible del callejero sevillano, hermano de la muerte y dueño absoluto de su destino, se marchó para siempre una tarde de primavera por los campos de Utrera…
*Álvaro Rodríguez del Moral es periodista sevillano. / Publicado en ‘El Correo de Andalucía’.
NOTICIAS RELACIONADAS
- OPINIÓN.- Medio siglo de aquel tiro en Gómez Cardeña (Domingo, 8 de abril)
- La vigencia de Belmonte a través de los libros (Martes, 3 de abril)