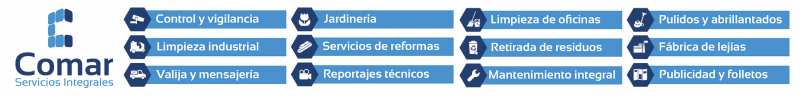|
Joaquín Albaicín.-
A poco de cumplirse y celebrarse los cuarenta años del primer alunizaje, corrida lunar en honor de la Virgen de los Reyes, y yo que vuelvo a los tendidos de la Maestranza después de varios e involuntarios años de ausencia. La Luna, a los pies de la Virgen, hacía destellar con argénteo parpadeo el oro de los vestidos de los matadores, a la par que tintaba de esmaltes áureos los bordados de las cuadrillas. La terna de valientes, igual que la del Apolo XI: dos hollaron con sus pies la regolita lunar –tocaron pelo- y otro hubo de contentarse con permanecer a los mandos de la nave a espera de mejor ocasión.
Yo fui a ver, en particular, a uno de los toreros, cuya presentación y repetición en Las Ventas viví con interés y entusiasmo hace ya dos estíos: Alfonso Oliva Soto, un hombre con duende.
No me decepcionó. En esta selenia velada, la Virgen iluminó su capote con dorados fulgores durante toda la corrida. Alumbrado por tan privilegiada candela, derrochó Oliva Soto colorido, sabor a índicas especias en el cimbreo y el temple de las verónicas de saludo, así como en las tres chicuelinas galleando y el cambio de manos por la espalda con que dejó al toro en el caballo. Sentimiento y cromatismo derramó igualmente, con el tercer toro, en ese quite de dos verónicas, en su sacar, dar el pecho con acaganchado resoplido en el remate a una mano… Al cuarto, lo lanceó de capa aplomado por ese peso doliente de los renombrados capoteadotes gitanos de la Cava. Circulan por ahí otras dos capas, otros dos percales, uno de ellos de más o menos su misma quinta, con los que organizarle un duelo cordial -¿por qué no aquí mismo, en Sevilla?- resultaría un deleite para la afición: los de Manuel Amador y David Mora.
Su primer oponente fue complicado de manejar. Manso, quedado, reacio a tomar el primer muletazo, amagaba en el segundo con herir y, tras beberse a regañadientes el tercero, recetado siempre con enjundia torera por Oliva Soto, había ya que vaciarlo con el de pecho. Un toro grandote, soso y con guasa soterrada. El torero le aplicó la faena perfecta, una faena de aire netamente lustral, purificatorio… La más acorde posible con la condición del toro, medidísima de reloj, desgranando el compás y toque precisos. Atacó con el acero con enorme seguridad, sin volver la fisonomía en el embroque, cayendo el toro hendido de muerte y hasta el pomo al primer viaje. Salieron a relucir los pañuelos, y crepitaron las palmas en la vuelta al ruedo.
Su segundo, con embestida propiamente dicha sólo en el primer tercio, fue un regalito, ese toro con el que ciertos aficionados quieren ver a Oliva Soto: falto de fijeza, sobrado de mala uva y con seis o siete gañafones en la recámara, que sólo porque la Virgen, Reina de la Noche, así lo quiso, no rasgaron la nazarena seda. Oliva Soto se sabía en el punto de mira, bajo la lupa del enemigo, y no rehusó plantar batalla. Esquivó los puñales sin mover las zapatillas, muleteó con firmeza y, con la espada, fue un cañón. Esa estocada, su valor y esos lances de lapislázuli engarzado en oro valiéronle la oreja. La banda no le ayudó, pero a sus manos, recién muerto tan hosco oponente, fue a parar el casi único trofeo de la noche. Ni un solo compás dedicó a sus dos trasteos una murga a la que su director instaba a romper a tocar apenas cualquiera de los otros dos alternantes en el ruedo ligaba muletazo y medio un poco aseados… Claro que no habían pasado diez segundos cuando, visto lo que se daba ahí abajo, había el de la batuta, muy a su pesar, de dar a sus músicos la orden de poner fin al pasodoble. Miraba uno hacia los excelentes músicos de la banda, reflexionaba luego acerca del criterio taurino de su jefe de filas, y no podía evitar pensar en aquello de: "¡Dios, qué buenos vasallos si ovieran buen señor!".
Volveremos, después de este sólido triunfo, a ver a Oliva Soto. Y es que un año en el dique seco nada supone para el duende. El duende, a veces, duerme. Pero nunca desaparece. En la noche del 14 de agosto, en Sevilla, se vio.
CRÓNICAS Y OPINIONES RELACIONADAS:
|